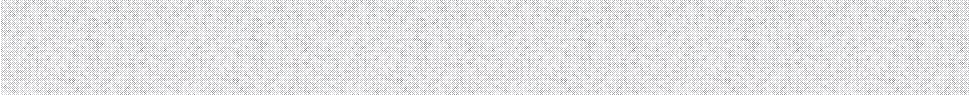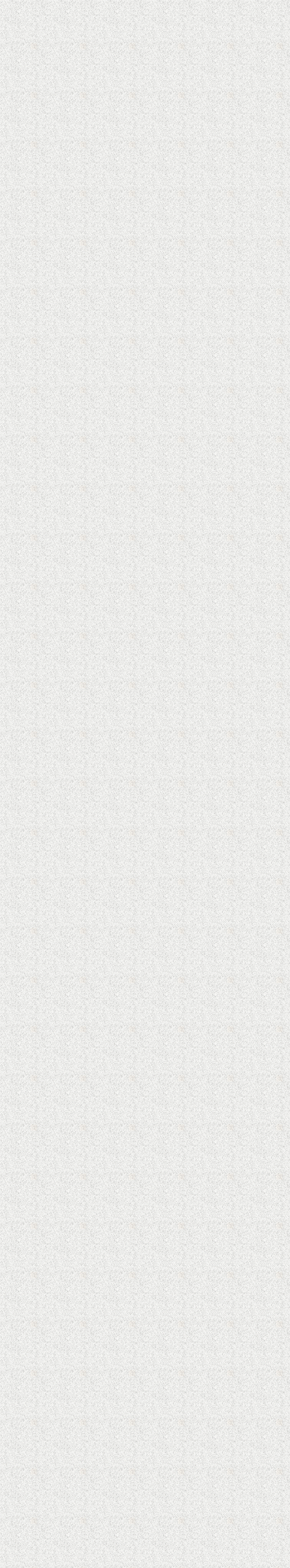
|
ACERCA DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA
Por Fabio Villegas Botero Miembro de la Academia Antioqueña de Historia
Medellín, setiembre de 2006.
La junta directiva de la Academia Antioqueña de Historia me ha pedido Un concepto sobre “cuál debe ser considerada como la fecha de la Independencia Nacional”. Daré mis razones dentro del inmenso limitante de mis conocimientos históricos.
Determinar la fecha de un acontecimiento de las inmensas proporciones de la Independencia de un país, más aún, de un continente, como el Iberoamericano, realmente gigantesco, no es asunto de poca monta. De ahí tantas interpretaciones que se puedan dar y de hecho se han dado. Intentaré en pocas líneas sustentar que nuestra independencia comenzó el 20 de julio de 1810 y no el 7 de agosto de 1819, día de la batalla de Boyacá.
1º Razones jurídicas que impulsan a considerar el 20 de julio de 1810 como fecha de la Independencia.
Por supuesto que el derecho no es la historia, ni necesariamente es su árbitro. Pero todo derecho presupone unas realidades fácticas sobre las cuales se construye. Me piden responder a la pregunta de “cuál debe ser considerada la fecha de la Independencia de nuestro país”, lo que no necesariamente implica el que tal fecha sea la verdadera, si es que tal cosa se puede establecer. De ahí que lo primero que puedo aducir es que toda la nación, a través de sus máximos representantes legales, desde hace muchísimo tiempo declaró que esa fecha es el 20 de julio.
Luis Javier Caicedo, en su interesante y documentado libro 1810 – 2010, Bicentenario de la Independencia de Colombia y de Latinoamérica, en el capítulo VI trae una recopilación de leyes de conmemoraciones Anteriores, comenzando por la Ley 60 de 8 de mayo de 1873 (hace 133 años), que reza así:`
“El Congreso de los Estados Unidos de Colombia decreta:
Art. 1º Declárase día festivo para la República el 20 de julio, como aniversario de la proclamación de la Independencia nacional en 1810…
El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, EUGENIO BAENA – El Presidente de la Cámara de Representantes, J. M. MALDONADO NEIRA – El Secretario del Senado de Plenipotenciarios, Julio E. Pérez – El Secretario de la Cámara de Representantes, José María Quijano Otero.
Bogotá, 8 de mayo de 1873. Publíquese y ejecútese.
M. MURILLO
El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, JIL COLUNJE”.
Es de notar, que, como Colombia estaba dividida entonces en Estados Soberanos, ese Senado de Plenipotenciarios era de una representatividad, como no la ha tenido quizás en ninguna otra época.
Alguien dirá, que es una ley tardía, puesto que ya habían pasado 63 años desde la fecha que se pretendía establecer como origen de la Independencia. No era que esto no se hubiera debatido desde mucho antes, y que no hubiera contradictores, y no de poca monta. El mismo Luis Javier cita un documento curioso, si no de pronto espurio, atribuido al General Tomás Cipriano de Mosquera. El alcalde de Coromoto (Santander) invita a Mosquera a que concurra a las fiestas del 20 de julio en su población. El General le contesta desde San Gil el 13 de enero de 1841:
“Señor Jefe municipal. En contestación a su atenta carta debo decirle a usted que jamás, ni como magistrado ni como particular he reconocido como efemérides nacional el acto que tuvo lugar en Bogotá el 20 de julio de 1810. Si debe celebrarse como efemérides memorable el primer pronunciamiento revolucionario que se hizo en el antiguo Reino de Granada correspondería al que tuvo lugar en Quito en 1809. Pero forzados a contraernos a lo que hoy es territorio de Colombia (sic) debería celebrarse el 22 de mayo de 1810 en que tuvo lugar la deposición del gobernador de Cartagena, brigadier Montes, y el establecimiento de un gobierno provisorio en aquella plaza fuerte que tuvo gran influencia política en todo el Virreinato y fue secundado en Pamplona el 4 de julio de 1810. (…) Toca, jefe municipal, a los hombres públicos que vivimos y que pertenecemos a los fundadores de la República, rectificar los hechos de que hemos sido testigos, para que no se adultere la historia”.
Si es auténtica la carta, (el nombre de Colombia había desaparecido con la separación de Venezuela y el Ecuador y, entonces, nuestra patria se denominaba República de la Nueva Granada. Claro que sería Mosquera el primero en recuperar ese nombre para nuestro país, al crear más de 20 años después los “Estados Unidos de Colombia), se pueden notar varios hechos. Es un documento en respuesta al alcalde de un pueblito de Santander en pleno desarrollo de la guerra de los supremos que Mosquera lideraba contra el poder central. Adicionalmente, el entonces general, había nacido en la realista y separatista Popayán, en 1798, por lo que el 20 de julio de 1810 apenas contaba 12 años, muy pocos para declarar ahora que: “pertenecemos a los fundadores de la República”.
Una segunda ley, al parecer intrascendente para nuestro asunto, pero que respondía a peticiones de los militares y sus familias, es la 149 del 2 de diciembre de 1896. Dice así en el “Art. 35 Para efectos de esta ley se computa como período de la Independencia, el comprendido entre los años de 1810 y 1826 inclusive o hasta 1827 inclusive también, si se trata de servicios prestados a la Marina de Guerra”. La firma, como presidente, Miguel Antonio Caro. (¿Si habría sobrevivientes aún?)
Más importantes son otras leyes un poco posteriores en que se ordena “la solemne celebración del centenario de la Independencia Nacional”. La primera es la número 39 del 15 de junio de 1907, dictada nada menos que por La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, durante el gobierno del general Rafael Reyes. Reza así:
“Art. 1º El 20 de julio de 1910, primer centenario de la memorable fecha inicial de la Independencia nacional, será celebrado con la correspondiente solemnidad”.
El siguiente año, la ley número 9 del 14 de agosto de la misma Asamblea en su artículo 1º decreta: “Con motivo del primer centenario de la proclamación de la Independencia de Colombia se acuñará una medalla conmemorativa que servirá de testimonio de honor y de gratitud nacional”. La firma también Rafael Reyes.
El Congreso de Colombia, por ley número 42 del 4 de noviembre de 1909, (ya ad portas del centenario) y “CONSIDERANDO: que el acontecimiento que debe celebrarse el 20 de julio de 1910 es digno de conmemorarse con muestras de benevolencia, que comprendan también a los que sufren condenas en las cárceles, DECRETA: Art. 1º Autorízase al Poder Ejecutivo para que, con motivo de la celebración del primer centenario de la Independencia, conceda una rebaja hasta de la quinta parte de la pena corporal que en los establecimientos de castigo de la República estén sufriendo los reos rematados que hayan observado y sigan observando buena conducta…”. La firma un nuevo presidente, Ramón González Valencia.
Pasados 50 años más, en vísperas del sesquicentenario, la Ley 95 del 4 de diciembre de 1959, en su artículo 1º decreta: “Con motivo de cumplirse el sesquicentenario de la fecha inicial de la emancipación el 20 de julio de 1960, la República rinde homenaje de admiración y gratitud a los próceres de la Independencia Nacional, que con sacrificio de su vida, de su hacienda y de su bienestar lograron la independencia política de la Patria; promovieron sus instituciones democráticas, y sentaron las bases de su honrosa posición internacional”. La firma el primer presidente del recién creado Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo.
He destacado en itálicas la variedad de nombres que en las diversas leyes se le da a lo que se nos pide se debe considerar la fecha de la Independencia de Colombia.
Por contraste, en lo referente a la fecha del 7 de agosto de 1819 como supuesto inicio de la Independencia de nuestra Patria, los textos jurídicos son mucho más escasos, y no lo afirman en ningún momento. Son únicamente dos. Veámoslos.
El primero es la ley 37 del 13 de noviembre de 1918 “por la cual se abren unos créditos adicionales al Presupuesto de gastos de la actual vigencia económica (…)
“Art. 654 Para la celebración del primer centenario de la batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819… $63.750”.
Lleva las firmas del presidente Marco Fidel Suárez, acompañada por la del Ministro de Agricultura y comercio, encargado del Despacho del Tesoro, Simón Araújo.
Si algo se puede comentar, es lo mezquino del recuerdo de un acontecimiento tan trascendental, que solo aparece en el artículo 654 (¡!) de una ley de adición al presupuesto del año 1918, primero del gran filólogo elevado a la suprema magistratura, y por el Ministro de Agricultura y Comercio…
La otra, afortunadamente, es menos mezquina. Se trata de la ley 51 del 26 de diciembre de 1967, firmada por el segundo presidente liberal del Frente Nacional, y primo carnal del primero, el Dr. Carlos Lleras Restrepo. Dice así:
“El Congreso de Colombia, DECRETA:
“Art. 1º La Nación se asocia a la conmemoración patriótica (que deberá celebrarse en 1969) del sesquicentenario de la Campaña libertadora que culminó con las batallas victoriosas del Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, el 25 de julio y el 7 de agosto de 1819, respectivamente”.
Como se ve, se trata solo de una conmemoración patriótica, y no de una, sino de dos batallas sucesivas y “victoriosas”, las del Pantano de Vargas, (nada menos que en el día del apóstol Santiago, patrono de España), y la del Puente de Boyacá, el 7 de agosto.
Son, pues, de 1873 a 1967, casi exactamente 100 años de legislación del más alto nivel, en los que los máximos poderes de la Patria, como mínimo, consideran el 20 de julio de 1810, como la fecha de la Independencia, mientras el 7 de agosto no pasa de merecer una conmemoración patriótica a la que se le asignan unos pesos, ya adicionales al presupuesto de la vigencia (1918), o, más generosamente, en los de varias vigencias, (1967, 1968 y 1969).
Creo poder concluir que esta primera razón nos da un inmenso consenso a lo largo de la historia, de que los colombianos consideramos el 20 de julio de 1810 como el inicio de la Independencia de la Patria. Todos esos eminentes políticos, asesorados por conspicuas personalidades, han tenido, al parecer, la aceptación de todo el pueblo colombiano, al menos hasta hace unos dos o tres años.
2º Hechos que impulsan a considerar el 20 de julio de 1810 como fecha de la Independencia.
Un primer hecho macro es que prácticamente todo el continente iberoamericano, desde California (entonces de Méjico) hasta la Tierra del Fuego, trató en esa época aciaga para España (la sustitución de su Rey por un extranjero, José Bonaparte, hermano de Napoleón), de declararse independientes. Los principales pronunciamientos reconocidos oficialmente son los siguientes:
Bolivia, 25 de mayo de 1809 Ecuador, 10 de agosto de 1809 Venezuela, 19 de abril de 1810 Argentina, 25 de mayo de 1810 Colombia, 20 de julio de 1810 Méjico, 16 de setiembre de 1810 Chile, 18 de setiembre de 1810 Paraguay, 14 de mayo de 1810 El Salvador, 5 de noviembre de 1811.
Las grandes excepciones fueron Cuba y Perú.
Pero, además, en muchas gobernaciones de cada uno de los virreinatos o capitanías y en muchas ciudades hubo pronunciamientos similares. Ya vimos lo que afirmaba el General Tomás Cipriano de Mosquera. En Cartagena, el 22 de mayo de 1810 se expulsó al Gobernador Francisco de Montes; de Mompox tuvo que huir el comandante español Talledo el 2 de julio; en Cali se firmó un acta de gobierno propio y de separación de Popayán el 3 de julio; los comuneros en El Socorro derrotaron a la tropa realista el 10 de julio; finalmente del 20 de julio en Bogotá se dio el grito, al que seguirían Antioquia y muchas más gobernaciones y ciudades.
Aunque por el momento se seguía jurando fidelidad al Rey (el depuesto Fernando VII, que no lo era), o se formaban juntas como la de Cádiz, en Bogotá se llegó casi de inmediato a la prisión y luego expulsión de todo el territorio del Virreinato, del Virrey y su esposa, no menos que de la Real Audiencia. Como escribía el sabio Caldas: “El orgullo de los oidores, de esos sátrapas odiosos, se vio humillado; por la primera vez, se vio esa toga imperiosa por 300 años ponerse de rodillas a prestar fe y obediencia en manos de una junta compuesta de americanos, a quienes poco antes miraban con desprecio”.
Pronto vendrían las declaraciones de independencia absoluta. La primera y casi inmediata fue la de Mompox, el 6 de agosto del propio 1810. Luego la de Cartagena el 11 de noviembre de 1811 y, enseguida, prácticamente en todo el territorio del antiguo virreinato. Los neogranadinos empezaron a gobernar independientemente de los españoles, en casi todas partes, y, hasta procedieron a pelearse entre sí.
Creo que el hecho de haber expulsado nada menos que a un Virrey y la Real Audiencia, y empezar a gobernar con absoluta independencia, es mucho más que suficiente para reconocer el acto del 20 de julio de 1810 como el principio de nuestra vida independiente. La reconquista intentada por España varios años después, aunque terriblemente sanguinaria, no pasó de ser efímera y, ni siquiera total.
Si, por el contrario, se quisiera desconocer esta fecha, y determinar como inicio de la vida independiente de nuestro país el 7 de agosto de 1819, día de la batalla de Boyacá, se le quitarían a Colombia más de nueve años audaces, de gran creatividad, aunque no sin virulencia, de inmensos dolores y sacrificios, y absolutamente inolvidables.
El 20 de julio tiene el mérito incomparable de haber sido un acto de independencia pacífico y no por las armas. Si la campaña libertadora dirigida por Bolívar es inmensamente honrosa, sobre todo por la generosidad del pueblo humilde que la apoyó con todos sus bienes y vidas, el tener que haber recurrido a las armas fue, mucho más en legítima defensa contra el ejército de la reconquista, que para arrebatarle al enemigo sus dominios.
3. Comparación con otras celebraciones similares, que impulsan a considerar el 20 de julio de 1810 como fecha de la Independencia.
No me voy a referir a los países hermanos, que casi todos celebran los días anotados entre 1809 y 1811 como el de su independencia y no los del final de sus luchas contra los españoles que se prolongaron hasta 1824. Solo me referiré a dos países, EEUU. y Francia, que serían como los modelos previos de nuestra independencia, ya que la independencia de Haití fue terriblemente traumática.
La de EE.UU. El 4 de julio de 1776 solo marcó la redacción final de un documento de las 13 colonias en el segundo Congreso Continental en Filadelfia, que sólo se haría público cuatro días después al toque de la campana de la libertad. Las decisiones estaban preparadas desde bastante antes. Esta declaración fue, como si dijéramos, un pregón de guerra contra la madre patria, la cual se prolongaría varios años, hasta 1783, y que solo tendría éxito con la ayuda de Francia y de los pueblos indios del corazón de los actuales EEUU. No era la formación de una sola nación. Esto se lograría apenas en 1787 con la Constitución Federal, que desde entonces se ha venido ampliando con las llamadas “Enmiendas”, y la posterior elección en 1789 de George Washington como primer presidente. Todavía en 1812 Inglaterra iniciaría una nueva guerra contra su antigua colonia, pero no tuvo éxito. Para ese entonces, ya en la Nueva Granada habíamos declarado nuestra independencia y nos debatíamos entre si formar un Estado centralizado o uno federal.
En cuanto a Francia, como día de la libertad celebran con fervor inigualable el 14 de julio en recuerdo de la toma por el pueblo de la prisión real de La Bastilla, lo que dio comienzo a la gran revolución política que pronto, no solo derrocaría, sino que sacrificaría en la guillotina al Rey y la Reina. Esa primera República sería aniquilada muy pronto por Napoleón y luego más de una vez, pero resurgiría de nuevo hasta hoy que ya se vive la quinta.
Si, pues, los EE.UU. celebran como independencia del país ese primer acto del 4 de julio de 1776 y no el fin de la primera guerra en 1783, ni la formación del Estado Federal en 1787, ni menos aún el final de la guerra de 1812 como su día de la independencia, bien podemos nosotros, y con mayor razón, declarar como inicio de la nuestra el 20 de julio de 1810, con el que de hecho vivimos totalmente independientes del poder español, tras la expulsión nada menos que del Virrey, la Real Audiencia y todos los gobernadores de las diferentes provincias. Si aquí permanecieron unos cuantos reductos realistas, no los hubo menos en la nación del norte. Si aquí se intentó infructuosamente una reconquista, fue en definitiva tan fallida como la de allá. Y, si en Francia se considera el 14 de julio como el gran día de la Independencia, igualmente lo podemos hacer nosotros el 20 de julio.
Tratar de imponer el 7 de agosto de 1819, día de la batalla de Boyacá, en vez del 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, como el día de la independencia de la actual República de Colombia, sería borrar más de nueve años, de los más sublimes y trágicos de nuestra historia, en aras, quizás, de exaltar el poder de las armas por encima del poder de todo un pueblo de rechazar el coloniaje y asumir con soberanía su destino como nación. |