 |
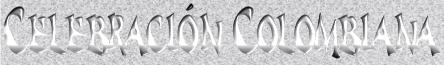 |
“PENSAR EL BICENTENARIO” EN NÚMERO 65
Por: Óscar Guarín Martínez y Gilberto Loaiza Cano
Tomado de:
http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content&task=view&id=617&Itemid=39&catid=0
Nota de Albicentenario: “En Número celebramos el Bicentenario” es la palabra que abre la edición 65 de la revista bogotana Número (junio-julio-agosto-2010) cuyo contenido destacamos, no sin dejar de observar que la carátula, al igual que el Gobierno Nacional y la Marcha Patriótica, se descentró del hecho conmemorado, el Grito de Independencia de 1810, y destacó a Bolívar, figura de 1819, con lo que se aporta al OLVIDO de los hechos de 1810, que es justamente la tesis del artículo principal del profesor Guarín que de la revista tomamos.
EL 20 DE JULIO DE 1810 Y LA MEMORIA DOMESTICADA
¿Qué pasó realmente el 20 de julio de 1810 en Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada? El historiador Óscar Guarín, quien en los últimos años ha hecho una recopilación de documentos históricos que se han publicado en Número, presenta un análisis sobre la fecha, su significación y lo que pasaba en la ciudad.
Por Óscar Guarín Martínez
Historiador y magíster en historia de la Universidad Javeriana. Es profesor asistente del Departamento de Historia en dicha universidad, e investigador en el área de historia social del siglo XIX.
EXTRACTO
Las fechas fundacionales son construcciones simbólicas que pretenden crear y fijar en la memoria colectiva una representación particular del pasado. Estas fechas, paradójicamente, se construyen de manera retrospectiva, y la amplificación y la selección de unos hechos por sobre otros obedecen exclusivamente a decisiones políticas e ideológicas, más que a razones históricas. En la mayoría de las ocasiones se trata de relatos aspiracionales, en los que los deseos del presente condicionan y acomodan la realidad del pasado. Su fijación se realiza mediante actos administrativos que pretenden domesticar y hegemonizar la memoria de lo que se ha de celebrar y aquello que no, y se apoya en una serie de rituales artificiales que con el tiempo se configuran como «tradición»1.
El 20 de julio es una de esas fechas controvertidas y controvertibles, con la cual se establecieron el hito de la fundación de la república y la celebración de su independencia.
(…)
Una serie de ideas y conceptos prevalecen en esta interpretación de la historia. Podríamos empezar por señalar algunos elementos claves en la estructura del relato de la independencia: ésta fue un logro de una minoría intelectual y política, que tuvo las luces suficientes para dirigir acertadamente el proceso. Las clases populares no participaron en la independencia, y si lo hicieron fue con la exclusiva dirección de esta minoría, o en muchos otros casos, y debido a su ignorancia, alineados en el bando enemigo4. En segundo término, la independencia fue una confrontación entre dos proyectos políticos: el realista y el patriota. Por tanto, sólo hubo dos bandos en la confrontación; se trató, pues, de una guerra de liberación nacional, en la que las autoridades españolas fueron desconocidas y los españoles expulsados del territorio nacional5. En tercera instancia, el proyecto independentista estuvo asociado a un sentimiento generalizado y homogéneo, que se apoyó en una idea de identidad y de unidad, que presagió lo nacional6.
Estas ideas se encuentran ocultas por el manto de silencio con que se cubre lo acontecido en los días siguientes al 20 de julio, y que son cruciales a la hora de comprender las reales dimensiones de tal acontecimiento. En primer lugar, es evidente la preocupación de las elites criollas ante la dimensión que cobraron los hechos generados por ellas mismas, y que escaparon a su control: el amotinamiento de los sectores populares, que produjo desmanes y actos de violencia, particularmente en contra de los oidores Hernández de Alba y Frías. Esta preocupación se reflejaría en las negociaciones a puerta cerrada con el virrey Amar, que conducirían a la instalación de un gobierno compartido entre los ilustres criollos y el virrey. Con el fin de apaciguar la situación y menguar la radicalidad de la respuesta del pueblo, se promulgó en los días siguientes un bando en el cual se ratificaba lo firmado aquel 20 de julio: la defensa de la religión, la preservación de los derechos de Fernando VII, la continuidad en el poder del virrey en calidad de presidente de la junta, la demostración de amor y consideración hacia los «hermanos españoles europeos» y la conformación de milicias civiles para restablecer el orden. Para ello se solicitó a los hacendados de la sabana, conocidos como orejones, venir con hombres y armas para controlar al pueblo rebelde. Sergio Elías Ortiz describe estos momentos como la lucha desesperada de los ilustres criollos por alcanzar el orden y poner en cintura a la «turba», que en su ignorancia y salvajismo no entendió el carácter de tan civilizada revolución.
Un protagonista central en estos hechos fue sin duda José María Carbonell, junto con su grupo de chisperos, como lo denominaron los criollos. Efectivamente, fue Carbonell quien movilizó a los sectores populares en contra de los acuerdos secretos establecidos entre los criollos y las autoridades españolas; fueron él y sus seguidores los que solicitaron el cabildo abierto con el fin de que la junta sesionara de manera abierta y a los ojos de todo el mundo en plena Plaza Mayor; fue en el círculo de chisperos donde se habló de soberanía popular, de independencia absoluta y de los derechos de los oprimidos; fueron Carbonell y sus chisperos los que solicitaron y obligaron al encarcelamiento del virrey y la virreina, y de los oidores Alba y Frías; fue Carbonell quien se convirtió en un obstáculo inesperado para los planes de los criollos, que deberían llevar a un pacífico traslado del poder a sus manos a través del cogobierno y a la legitimación de su nominación como representantes con la mera aclamación popular. En efecto, la Junta Popular establecida por Carbonell y sus seguidores, y que tomó por sede de su movimiento la plaza de San Victorino hasta mediados de agosto, fue la encargada de radicalizar las acciones políticas y de conducir a los sectores populares que desempeñarían un papel central en los acontecimientos de aquellos días. Como era de esperarse, finalmente los criollos, mediante una serie de argucias legales, consiguieron la prisión de Carbonell el día 16 de agosto; luego de esto vendría una intensa persecución en contra de sus seguidores, que vería su final a la llegada de Pablo Morillo.
Al período que siguió a aquel 20 de julio se le ha denominado tradicionalmente Patria Boba, período de confrontación política entre criollos y sectores populares, además de la guerra entre diversos sectores regionales. Esta denominación, sin embargo, se convirtió en un manto que encubrió un asunto más complejo y complicado: la existencia de una diversidad amplia de proyectos políticos, provenientes de los sectores sociales más disímiles —indios, negros, mulatos y mestizos—, que vieron en la dinámica misma de la guerra una serie de oportunidades que los llevó a alinearse con uno u otro bando, según sus propios intereses, que no fueron necesariamente los de las elites.
En Número celebramos el Bicentenario. Recogemos una serie de textos alusivos al tema y dispersos en varias ediciones de nuestra revista:
- "Tiempos de vigilancia", por Mayxué Ospina Posse. Número 64.
- "Caldas, o la desventura de un hombre sin fortuna", por Óscar Guarín. Número 60.
- "La entrada de Pablo Morillo a Santafé según un diario de la época", por Óscar Guarín Martínez. Número 59.
- "Pensar el bicentenario", por Gilberto Loaiza Cano. Número 57.
PENSAR EL BICENTENARIO
Artículo publicado en NÚMERO 57 (Junio-Agosto de 2008)
Tomado de: http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=615
Nota de Albicentenario: Una reflexión muy buena sobre por qué los colombianos vivimos al garete, y porqué tuvimos el Bicentenario mediocre que tuvimos. Aunque el autor no tiene en cuenta la manipulación que hizo el Gobierno Nacional para darle bajo perfil a la efeméride, sí aporta mucho sobre el sustrato sociológico que permite tan amplio arbitrio presidencial.
Por Gilberto Loaiza Cano
Ilustración de Nicolás Lozano
EXTRACTO:
Un exuberante desierto
Hay una diferencia ostensible entre el bicentenario que se acerca y lo que fue la celebración del centenario; a comienzos del siglo XX se impuso una historia oficial que tuvo su sello en la fundación de la Academia de Historia (1902) y en la aprobación de un manual de enseñanza de la historia (1910), el libro de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, que difundió una versión hispanista, católica y conservadora de la historia de Colombia. Una versión que predominó por largo tiempo. Hoy, en contraste, no hay versiones oficiales de nuestra historia, la Academia de Historia tiene un peso intelectual muy relativo y en vez de un manual obligatorio de enseñanza tenemos dispersas y disímiles interpretaciones del pasado que compiten por prevalecer en aburridas publicaciones especializadas o en los dispares textos de ciencias sociales que inundan los colegios. De un discurso monocorde se ha pasado a un pluralismo confuso y difuso, a una relativa democratización del conocimiento histórico. En las universidades colombianas se han ido creando poco a poco tradiciones investigativas respetables (y también irrespetables); no somos ni tenemos todavía grandes investigadores dedicados exclusivamente a ese menester; las universidades públicas y privadas se han inventado eufemismos burocráticos que hacen creer que hay muchos investigadores sociales en el país, cuando a lo sumo existen algunos buenos profesores que han logrado hacer una sesuda investigación, pero son muchos más quienes consumen la mayor parte de sus energías en la rutina y la mezquindad de los bajos sueldos y los pocos recursos. Además, no se avizora aún un relevo generacional categórico que enjuicie o haga olvidar lo que dijeron y han estado repitiendo por varias décadas los profesores (nacionales y extranjeros) que escribieron y vendieron con relativa fortuna sus libros en las décadas de los setenta y ochenta. El resultado es, hasta ahora, una pluralidad de escrituras, de historias llenas de particularismos e incapacitadas para la síntesis. Son esas historias retaceadas y variopintas las que llegarán al encuentro del bicentenario.
La variedad es, sin duda, una riqueza y una alegría; pero será una estrecha variedad que no garantice, por ahora, innovaciones consistentes. Es cierto que en los últimos veinte años ha habido cambios ostensibles en las universidades públicas y privadas; incluso existen programas de licenciatura en historia que llegan a los cuarenta años y hay una población de egresados de las carreras de ciencias sociales que ya cumplió su trayectoria laboral en escuelas y colegios del país, pero su impacto en la comunicación del saber histórico y en la reelaboración de ese saber no se ha estudiado, no se sabe cómo medirlo o simplemente ha sido muy débil. Lo que resulta evidente es que ni la escuela, ni la televisión, ni los periódicos, ni los partidos políticos han contribuido a fijar símbolos que transmitan un sentimiento de orgullo por nuestro devenir republicano. En las ciudades colombianas nos rodean pocos lugares para la memoria; pocos símbolos que nos hagan recordar o respetar algo. Un escepticismo o un cinismo más o menos general, patrocinado de cierto modo por nuestra clase política. Un escepticismo que tiene su lado bueno, porque nos ha ayudado a desentendernos de grandes mitos y de aparentes héroes, pero que también tiene su sombra de perversión, porque nos ha invitado a matar y destruir con suma facilidad.
Tal vez eso explique, parcialmente, por qué esta conmemoración que se aproxima es menos festiva y solemne que la de hace un siglo. Entre 1908 y 1910 se acumularon en Hispanoamérica elementos que hoy parecen inexistentes: el comienzo del nuevo siglo estaba acompañado de innovaciones tecnológicas y de unas burguesías en ascenso. Luego, la aparición en la vida pública de nuevas clases sociales que aprovecharon la conmemoración para anunciar o exigir algunas de sus aspiraciones; se aprovechó el centenario para solicitar indultos en favor de presos políticos, para fundar escuelas, para pedir la construcción de casas para obreros. Hoy, cuando se agrega un siglo más, el ambiente parece menos trascendente; en eso inciden la acumulación de la distancia temporal, la fragilidad persuasiva del conocimiento histórico; la cuestionada condición de instituciones básicas en un Estado moderno, como el ejercito, la policia, el Congreso, los partidos políticos; la desaparición de un umbral que separe con nitidez la práctica política de la actividad delincuencial; los conflictos sociopolíticos que se han acumulado sin solución en el último siglo; la consolidación de una élite mercenaria que controla el Estado para el usufructo particular. Ese panorama no es muy alentador a la hora de cantar un himno o izar una bandera, a menos que el tufillo alcoholizado de un partido de fútbol funcione como dopaje patriótico.
Creo que hay que hacer un deslinde entre la relativa consolidación de los historiadores colombianos como investigadores y la cultura histórica de los ciudadanos comunes y corrientes; no solemos diferenciar entre el profesor de historia en la escuela o en el colegio, que parece condenado a ser un disminuido relator de algunos eventos, y el individuo que puede entregarse a la tarea privilegiada de elaborar un riguroso libro que interpreta o reinterpreta partes del pasado. Y tampoco nos hemos detenido mucho a pensar cuánto sabe o cree saber el tendero, el conductor de un taxi, la señora de la esquina, en fin. En mi opinión, por desgracia o por fortuna —no sé qué pensarán al respecto los amigos de Nietzsche—, nunca hemos poseído una cultura histórica ni nos hemos preocupado por cimentarla. La ignorancia y la capacidad de olvido (el olvido es una fuente de felicidad en el pensamiento de Nietzsche) se me parecen mucho a algunos de los parques principales de los feos y sucios municipios de la sabana de Cundinamarca; por ejemplo, los habitantes de Facatativá (uno de esos feos y sucios lugares) llaman a su parque principal, con una honesta exactitud, el desierto. Nuestra cultura histórica sobre estos dos siglos de aparente vida republicana es como algunos de esos parques desérticos en que no hay ni bancas para el paseante, ni un monumento, ni una placa, ni una bandera, nada que recuerde algo. No se me ocurre una remodelación de nuestros parques al estilo de la uniformidad venezolana, ni tampoco promover una devoción laica alrededor de mitos fundadores, aunque da envidia la calidad de la estatuaria bolivariana ante los deformes y miniaturizados monumentos colombianos.
Si no hay nada que recordar, no hay nada que celebrar; eso me lo hizo entender un colega de mi universidad, cuando en un concurso de televisión titubeó ante la pregunta sobre en qué ciudad se redactó la primera Constitución política de Colombia; dudaba entre dos opciones que pueden parecer insólitas: Cúcuta o Antofagasta (lo que hacía evidente, de adehala, un problema de ubicación en el mapa del sur de América). La conmemoración que se acerca parece imponer entonces un punto sobre la agenda: el lugar del conocimiento histórico en nuestras sociedades; si se trata de un elemento decorativo y prescindible, que sólo sirve para eventos entre especialistas, para asesorías palaciegas, o es necesario buscar la manera de popularizar una cultura histórica que, entre otras cosas, tenga atadura orgánica con la formación de una cultura ciudadana. Me parece que una visión crítica y fecunda de nuestra triste o esplendorosa historia no se completa, no se realiza, si no está inserta en un proceso de comunicación y comunión, si no contribuye a procesos de inclusión política. Un discurso para el regodeo en los claustros universitarios, para justificar la comodidad de vidas sedentarias que no desean ver más allá de la exigua comarca, del atribulado género o del marginado grupo sociorracial, es un discurso limitado.
Ahora bien, aunque la profesionalización de los estudios históricos en Colombia es evidente, aunque hay un personal que se esfuerza por consolidarse en las arduas tareas de investigación, siguen siendo muchos los vacíos y precariedades que parecen subsanarlos, en parte, la intervención y la tutoría de algunos profesores extranjeros. Es más, tenemos una propensión estúpida a facilitarles la tarea de investigadores a esos ilustres visitantes, mientras que para nosotros y entre nosotros nos aplicamos una rigurosa e inexplicable mezquindad. Hay, además, una dependencia en lo que llamaríamos la elaboración de modelos de interpretación; somos por lo general audaces importadores de esos modelos y aceptamos de buena gana que nuestra tarea se reduzca a validarlos empíricamente. Dicho de otro modo, no somos todavía historiadores críticos e independientes, sino piezas subordinadas en el proceso de producción de conocimiento histórico. No sé si las discusiones por venir nos impedirán o nos permitirán situarnos de otra manera en ese proceso.