 |
 |
LA NATURALEZA CASI AUSENTE EN LOS BICENTENARIOS
Por: ANTONIO ELIO BRAILOVSKY
Nota: Albicentenario agradece a la amiga lectora Yanet Osorio Rivera por habernos dado a conocer este importante artículo.
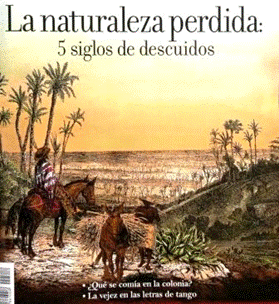
Tomado de: http://nuestras-ciudades.blogspot.com/2010/06/la-naturaleza-casi-ausente-en-el.html
Queridos amigos:
Este año celebramos los dos siglos de la mayor parte de las naciones latinoamericanas. Y debería llamarnos la atención la escasa importancia que se está asignando al medio natural que sustenta a cientos de millones de personas. Pareciera que nuestros países se desarrollaron sólo sobre sus propios mitos políticos, sin tener en cuenta el escenario de llanuras, ríos, selvas y cordilleras por el cual pelearon nuestros próceres y que hoy habitamos.
Esto no se debe a falta de información, sino a una cuestión conceptual. Pocos de nuestros historiadores contemporáneos (entre los que cabe destacar a Félix Luna) comprendieron que la historia ecológica es una rama de la historia, con su objeto y su método de estudio precisos.
Por esas vueltas de la historia de la historia, esta disciplina nace con Heródoto, un hombre preocupado por la relación de las sociedades humanas con su ambiente. Y así sigue con ese signo durante siglos, con grandes figuras como Alejandro de Humboldt, a quien podemos calficar como el constructor de nuestra actual concepción de ambiente y, por ende, el padre de la historia ecológica.
Sin embargo, en el siglo XX, nuestra soberbia tecnológica nos hizo creer que las sociedades humanas podían prescindir de la naturaleza. Allí olvidamos nuestra historia ecológica y la estamos recuperando trabajosamente ahora. Por eso, su escasa presencia en la mayor parte de nuestras actividades vinculadas con el Bicentenario.
En esta entrega ustedes reciben:
- Mi artículo "La naturaleza en las naciones americanas", que la revista Todo es Historia acaba de publicar en el marco de las reflexiones sobre el Bicentenario. Los pueden bajar del siguiente link:
http://www.ambienteacademico.com.ar/imgmails/LA%20NATURALEZA%20EN%20EL%20BICENTENARIO.pdf
- El recordatorio de mi libro "Historia Ecológica de Iberoamérica".
- La obra de arte que acompaña esta entrega es un antiguo grabado que muestra un paisaje de Mesoamérica y que ilustra la tapa del mencionado número de Todo es Historia.
Un gran abrazo a todos.
Antonio Elio Brailovsky
FRAGMENTOS
La naturaleza es el gran protagonista de la historia de América. El escenario del drama es mucho más que un sitio neutro, apenas esbozado, donde se muevan las grandes figuras humanas. Los fenómenos sociales no se pueden comprender si no tenemos en cuenta las interrelaciones de las sociedades humanas con el medio natural del que se sustentan y en el que se apoyan. En América, el soporte natural es un elemento constituyente de identidad y nuestras vidas nacionales no pueden comprenderse sin tenerlo en cuenta. Lo es desde las características geográficas hasta el uso social de los recursos naturales[2].
Argentina y Uruguay son lo que son porque se desarrollaron apoyándose en la actividad agropecuaria de sus grandes llanuras. Chile es lo que es porque se desarrolló apoyándose en la minería de la Cordillera de los Andes. Brasil define su historia por el avance de su economía sobre la selva tropical, primero la Mata Atlántica y después la Amazonia.
El que hoy haya un Presidente indígena en Bolivia tiene mucho que ver con que este país perdió la salida al mar en el siglo XIX. Sin puertos, se desarrolló mirando hacia su cultura originaria, mientras otras naciones interactuaban con la cultura europea, a través de puertos como los de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro o La Habana.
Asentadas en dos valles muy semejantes, las profundas diferencias entre una Bogotá fuertemente peatonalizada y una Caracas cargada de autopistas tienen que ver con la forma en que el petróleo permeó el conjunto de la cultura venezolana, Las autopistas se diseñaron en función de la omnipresencia de ese recurso.
El determinismo geográfico había sido desarrollado por Montesquieu y adoptado entre nosotros por Sarmiento y continuado por autores como Rómulo Gallegos. Pero en la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de los científicos sociales adoptaron el punto de vista opuesto: en vez de utilizar la naturaleza como el principal factor explicativo, simplemente omitieron los factores naturales de los análisis sociales.
Esto fue coherente con el abandono del tema ambiental por las políticas industrialistas de ese período, que actuaron según un modelo de capitalismo salvaje parecido al de la Revolución Industrial inglesa del siglo XVIII. La evolución reciente de las ciencias sociales está incorporando la temática ambiental en el análisis de los conflictos sociales.
Sin embargo, en unos pocos países latinoamericanos (Argentina entre ellos) todavía se considera que los temas ambientales deben quedar circunscriptos a las ciencias naturales y se los aleja de las ciencias sociales en los programas educativos. Es sugestivo que aún no hayamos incorporado los descubrimientos realizados por Humboldt hace dos siglos, quien comenzó a analizar en forma integrada la naturaleza y la sociedad de América Latina.
En esta nota nos vamos a ocupar de algunos de los principales aspectos de la relación que han tenido con su medio natural los distintos pueblos americanos, antes y después de su emancipación. Como todo desarrollo general, es fragmentario y sólo procura llamar la atención sobre los procesos más destacados.
Más allá de lo anecdótico, es bueno destacar que la relación hombre-naturaleza no existe, sino que la relación de todos los humanos con el medio natural está mediatizada por la sociedad a la que pertenecen. Distintas sociedades construyen distintas formas de relación con la naturaleza. Lo hacen a través de las respectivas tecnologías, que, antes que una suma de artefactos, son la expresión material de una forma de pensar.
El Bicentenario es una buena oportunidad para hacer un balance de varios siglos de aciertos y errores en nuestra relación con la única Tierra que tenemos.
CONSTRUCTORES DE SUELOS EN UNA LAGUNA
CONSTRUCTORES DE SUELOS EN LAS MONTAÑAS
UNA TIERRA EN LA QUE EL INVIERNO NO EXISTE
LA NATURALEZA ARTIFICIALIZADA DE LAS CIUDADES EN DAMERO
LO ÚNICO QUE IMPORTA ES EL ORO Y LA PLATA
MAL LUGAR ES AMÉRICA
SIMÓN BOLÍVAR Y LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
LA PEOR FORMA DE CONTAMINACIÓN ES LA GUERRA
UNA NUEVA ARTIFICIALIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
A partir de mediados del siglo XIX, los países americanos ingresan al sistema de la división internacional del trabajo. Europeizan su cultura, sus ciudades y, por supuesto, sus finanzas y su comercio. Para integrarse a los mercados internacionales se especializan en la venta de productos determinados en los que tienen ventajas comparativas. En Europa esta especialización se había hecho invirtiendo en fábricas. En gran parte de América, las inversiones consistirán en transformar los ecosistemas para hacerlos aptos para satisfacer la demanda internacional.
La pampa de los tiempos históricos no se parecía en nada a la actual. Así, todas las crónicas coinciden en que la Buenos Aires del período colonial no tenía los campos fértiles que hoy vemos, sino que estaba rodeada por un desierto que muchos califican como "horrible". Una inmensa llanura de altos pajonales, casi sin un sólo árbol -salvo los del borde de los arroyos- en el largo trayecto hasta Córdoba.
La ausencia de árboles se explica por la densidad del pajonal que sombreaba las semillas e impedía su desarrollo. Si a pesar de eso, algún árbol conseguía crecer, era difícil que durase mucho tiempo: las frecuentes tormentas eléctricas provocaban incendios de campos. Muy de vez en cuando se veía un solitario ombú, cuyo tronco es prácticamente incombustible, o un pequeño monte de chañar, cuyas semillas se activan con el fuego.
Pampa es un término indígena que significa llanura. Para Humboldt su aspecto "llena el alma del sentimiento de lo infinito". Descripta por Sarmiento como "el mar en la tierra", su vegetación originaria son las gramíneas y eso explica la buena adaptación que tuvieron las gramíneas cultivadas, como el trigo y el maíz. Pero el fenómeno ecológico más extraño ocurrido en la pampa fue la explosiva reproducción de las vacas y caballos que se le escaparon a Pedro de Mendoza. Y que de unos pocos ejemplares pasaron a ser millones en unos cuantos años.
Sucede que una ley ecológica bastante comprobada es que hace falta una dimensión mínima para que una población animal subsista en estado salvaje. Si son muy pocos, los accidentes y las enfermedades genéticas agravadas por los cruzamientos consanguíneos terminan haciéndolos desaparecer. Esto vale tanto para Adán y Eva como para los ejemplares de cualquier otra especie animal. Salvo, claro está, que el hábitat haya sido especialmente acogedor.
Para las vacas y caballos del siglo XVI, la pampa fue un lugar muy parecido al paraíso terrenal. Si, como dice Atahualpa Yupanqui, "hay cielo para el buen caballo", hace cuatrocientos años ese cielo quedaba en la actual provincia de Buenos Aires. Porque esos animales se encontraron con un ecosistema donde había un nicho ecológico desocupado: la pampa no tenía grandes herbívoros. Apenas unos ciervos y guanacos, de mucho menor tamaño que ellos, que no representaban competencia seria para los recién llegados. Tampoco había grandes carniceros que se los comieran: los jaguares llegados del Litoral eran muy escasos y los pumas eran demasiado pequeños para ellos. Sin competidores ni depredadores, el único límite a su expansión fue la cantidad de pastos. De ese modo entraron al mito los infinitos rebaños de las pampas.
Pero además, aunque estén condicionados por el ecosistema, los animales lo cambian a su vez. La vegetación de altos pajonales resecos va siendo reemplazada por pastos más finos, a medida que la presencia del ganado acelera el ciclo del nitrógeno. La bosta de millones de vacas y caballos transforma el suelo y permite el crecimiento de los pastos que hoy conocemos. En 1825, un observador muy agudo llamado Charles Darwin cruza a caballo la provincia de Buenos Aires de sur a norte. "Me he quedado sorprendido -dice Darwin- con el marcado cambio de aspecto del campo después de cruzado el río salado. De una hierba gruesa pasamos a una alfombra verde de pasto fino. Los habitantes me afirman que es preciso atribuir esa mudanza a la presencia de los cuadrúpedos. Exactamente el mismo hecho se ha observado en praderas de la América del Norte, donde hierbas comunes y rudas, de cinco a seis pies de altura, se transforman en césped cuando se introducen allí animales en suficiente número".
Este profundo cambio en los ecosistemas que Darwin vio en sus comienzos culmina en el proyecto modernizador de la Generación del 80. La fertilidad de la Pampa Húmeda es obra humana, y la Región Pampeana que conocemos es tan artificial como una ciudad. Sólo que nuestra falta de percepción nos lleva a confundir un paisaje agrario con un paisaje natural.
En esta etapa hay en todos los países un esfuerzo por avanzar en la transformación productiva de sus ecosistemas naturales. Así como una generación atrás la literatura cantó el heroísmo de la gesta libertadora, ahora se canta la conquista de la naturaleza. Andrés Bello invita a los americanos a poner en producción los ecosistemas de sus respectivos países, que están esperando el brazo del agricultor.
Para gozar de esos bienes, es necesario que los americanos abandonen las ciudades y vayan al campo. "¿Por que ilusión funesta aquellos que fortuna hizo señores de tan dichosa tierra y pingüe y varia, en el ciego tumulto se aprisionan de míseras ciudades? Romped el duro encanto que os tiene entre murallas prisioneros. El campo es vuestra herencia: en él gozaos" [13]. Licencia poética: Bello no habla de la tenencia de la tierra ni de las condiciones sociales. El propietario de los latifundios seguirá residiendo en la capital del país y viajará a menudo a Europa, su segundo hogar. Los hombres que pongan en producción esos ecosistemas no serán sus dueños y trabajarán en condiciones durísimas, no aptas para la sensibilidad poética.
Pero el deslumbramiento de la naturaleza se transforma en un canto a la deforestación, en una épica del hacha y del fuego. Bello no imagina la utilización productiva de los ecosistemas tropicales, sino en su completa destrucción y reemplazo por paisajes europeos. "El intrincado bosque el hacha rompa, consuma el fuego, abrid en luengas calles la oscuridad de su infructuosa pompa. Abrigo den los valles a la sedienta caña; la manzana y la pera en la fresca montaña el cielo olviden de su madre España; adorne la ladera el cafetal. De la floresta opaca oigo las voces, siento el rumor confuso, el hierro suena, los golpes el lejano eco redobla; gime el ceibo anciano, batido de cien hachas se estremece, estalla al fin, y rinde el ancha copa. Huyó la fiera, deja el caro nido. Deja la prole ímplume el ave, y otro bosque no sabido de los humanos va a buscar doliente". Es decir, que para Bello los bosques son inagotables y simplemente la fauna busca otra selva para asentarse. Encontraremos la misma ilusión un siglo más tarde. La ideología de la América inagotable aún subsiste entre nosotros.
Lo mismo ocurre en Brasil. Entre las décadas de 1860 y 1870, se produce el auge de la cultura del café en Río de Janeiro. El rápido enriquecimiento de los propietarios impulsa el crecimiento de ciudades en la región. Para reforzar los acuerdos políticos, el Imperio reparte títulos nobiliarios entre los ricos fazendeiros[14]. El proceso de expansión de la cultura cafetera traspasa las fronteras de Río de Janeiro, alcanzando Minas Gerais y la porción paulista del Vale do Paraíba, primera región de São Paulo beneficiada por el enriquecimiento que lleva consigo la caficultura. Río de Janeiro, como capital del Imperio Brasileño, permanece como centro financiero y controlador del comercio del café producido en el Vale do Paraíba.
Sin embargo las tierras donde se plantan los cafetales, no soportan por largo tiempo la agricultura sobre suelos desprotegidos, debido a fuertes declives y a la deforestación. En el Vale do Paraíba se actuó sin el menor cuidado y ni precaución técnica. El resultado de la erosión fue rápido y fatal, "bastaron sólo unos pocos decenios para que se revelaran rendimientos acelerados decrecientes, debilitamiento de las plantas, aparición de plagas destructoras. Se inicia la decadencia con todo su cortejo siniestro: empobrecimiento, abandono sucesivo de las culturas, disminución demográfica"[15].
La supervivencia de la esclavitud en Brasil hasta fines del siglo XIX podría tener mucho que ver con el hecho de que las tecnologías de la época para las producciones tropicales (realizadas en las grandes fazendas) requerían mano de obra no calificada, que, por tanto, no necesitaba ser cuidada, ni tratada como una inversión. Por el contrario, las producciones de clima templado requerían mano de obra calificada, lo que hizo ineficiente la esclavitud en el Río de la Plata.
EL TIEMPO DEL CÓLERA
LATIFUNDIO Y MONOCULTIVO
El modelo productivo se orienta hacia la producción de productos agropecuarios exportables en grandes establecimientos. En ecosistemas muy distintos, con tecnologías que van variando a lo largo de los últimos años del siglo XIX hasta el siglo XXI, se generan, sin embargo enfoques comunes.
En todas partes la política tiende a la concentración de tierras. En países que no habían tenido una importante acumulación de capitales, el capital por excelencia es la tierra y el poder es una herramienta para acumularla. En Venezuela, José Antonio Páez aprovecha su lugar junto a Simón Bolívar para convertirse en uno de los principales latifundistas del país. En Argentina, el 3 de febrero de 1852 se enfrentan en la batalla de Caseros el mayor propietario de la Provincia de Buenos Aires (Juan Manuel de Rosas) con el mayor propietario de tierras de la Provincia de Entre Ríos (Justo José de Urquiza).
Es frecuente que cada latifundio esté rodeado por un cinturón de minifundios. De un modo semejante a las tierras asignadas a los siervos de la gleba en la Edad Media, los latifundistas otorgan algunas tierras de inferior calidad a los trabajadores, como una forma de permitir su subsistencia en el período estacional en el que no trabajan en la hacienda. Se trata de personas que complementan sus ingresos con producciones de autosubsistencia y trabajos que realizan en la gran hacienda. En la medida de que disponen de una superficie muy pequeña, lo habitual es que se expandan a costa de la vegetación natural.
Se produce para los mercados internacionales, lo que significa que se pasa de una producción diversificada para autoconsumo a una producción restringida a los pocos productos que son más rentables. El monocultivo implica extraer siempre los mismos nutrientes de la tierra, ya que los requerimientos de cada especie vegetal son diferentes. El resultado es el descenso de los rendimientos por agotamiento del suelo.
LA CONDUCTA AMBIENTAL DE LAS DICTADURAS
Los latifundios del siglo XIX estaban en manos de los grandes grupos de poder local. En el siglo XX hay un fuerte crecimiento de los latifundios pertenecientes a empresas multinacionales, a menudo asociadas a sistemas industriales. Su influencia en las decisiones sobre los recursos naturales y la propia gestión política en general ha sido tan grande que llevó a incorporar al lenguaje corriente la expresión "republiqueta bananera". La calificación banana republic fue acuñada por el escritor norteamericano O. Henry en una novela casi olvidada llamada "Coles y reyes", publicada en 1904, ambientada en Anchuria (Honduras)[19].
Las dictaduras latinoamericanas se caracterizaron por facilitar el saqueo de los recursos naturales de sus respectivos países. El dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo otorgó a sus propias empresas, manejadas por testaferros, grandes concesiones madereras sobre los bosques nativos. Lo mismo hicieron otros dictadores emblemáticos como "Papa Doc" Duvalier de Haití, Alfredo Stroessner de Paraguay o Anastasio Somoza de Nicaragua.
Las obras públicas de los dictadores de esta etapa pueden llegar a tener un absoluto desprecio por sus consecuencias ambientales. El dictador imaginario de García Márquez entrega a los norteamericanos el mar territorial, lo que en la novela significa que se llevan el agua con grandes exclusas y dejan la capital –antes costera- junto a un gran desierto de arena.
Muchas de las grandes obras diseñadas en tiempos de dictadura tuvieron el mismo carácter irracional que el resto de sus políticas. El dictador cubano Fulgencio Batista intentó construir un canal navegable que atravesara su país para acortar los tiempos de navegación. Lo iba a llenar con agua de mar (el de Panamá utiliza agua dulce) lo que habría significado la salinización de cursos de agua y napas subterráneas en una amplia zona.
Por su parte, Alfredo Stroessner impuso una traza absolutamente irracional para la represa argentino-paraguaya de Yacyretá, que encareció desmesuradamente la obra, para evitar la inundación de un palacio que usaba para ocultar sus actividades de pedofilia.
LA DEFORESTACIÓN DE UN CONTINENTE
La deforestación del siglo XX está ligada a grandes procesos de producción. Algunos son formas de expansión de las fronteras agropecuarias sobre tierras de bosques. Otros son extracción de materias primas forestales, realizados en gran escala. La expansión urbana es una muy fuerte presión a la extracción de maderas para construcción. La mata atlántica, el bosque tropical brasileño próximo a las costas, comienza a talarse para emplear sus maderas en la expansión de Río de Janeiro y São Paulo. Pronto se cortan en tablones las gigantescas araucarias y se las exporta con el nombre de pino Brasil para armar en Buenos Aires incontables encofrados de hormigón. A comienzos del siglo XX estos pinares ocupaban 50 millones de hectáreas en el estado de Paraná. A fines de la década de 1970 había 641 mil hectáreas con formaciones densas de esta especie y 2,5 millones con formaciones más claras[20].
La selva amazónica no es, como a menudo se cree, el pulmón del mundo. Se trata de un sistema complejo que funciona como si fuese cerrado, y que consume prácticamente todo el oxígeno que produce. Más allá de los mitos que circulen sobre esta región, lo cierto es que su apariencia de fertilidad inagotable ha sido la causa de tantos proyectos fracasados sobre la región. Desde los lejanos tiempos del marqués de Pombal, siempre se vio a la Amazonia como la tierra de promisión, donde cualquier cultivo tendría rendimientos infinitos, casi sin esfuerzo alguno. El retraso económico de la región se explicaba con argumentos de tipo racista, sobre la indolencia de los nativos y la necesidad de algún capitalista extranjero capaz de explotar esas riquezas con visión de futuro.
El primero de los salvadores modernos del Amazonas fue Henry Ford, quien en 1927 compró un millón de hectáreas en el estado de Pará, junto al río Tapajós. Era un momento de grandes dificultades económicas en el mercado mundial del caucho. La economía norteamericana se apoyaba en la industria automotriz, que necesitaba de neumáticos de caucho. Por lo cual parecía una buena idea hacer una gigantesca plantación de caucho en su misma tierra de origen. La forma de obtención del caucho era tan primitiva y artesanal, que parecía el sitio ideal para llevar a la práctica los principios de división del trabajo, mecanización y organización en gran escala que caracterizaron al fordismo. Los trabajadores caucheros (seringueiros) van buscando en la selva ejemplares de este árbol, que van sangrado periódicamente.
Ford diseñó una explotación moderna, que combinaría los criterios industriales de eficiencia para el cultivo del caucho y la extracción y exportación de maderas duras. La ilusión de abundancia de la naturaleza era tal que a nadie le importó conocer cómo era realmente la selva. A la distancia sorprende la ignorancia ecológica de quienes intentaron realizar los grandes proyectos en el Amazonas. Por una parte, tenían una ilusión de homogeneidad, que les hacía creer que era lo mismo una parte de la selva que otra. La tierra elegida tenía colinas y suelos arenosos, que dificultaron el uso de maquinarias. El rey de los motores a explosión tuvo que retornar a las viejas carretas de bueyes, las únicas capaces de circular por esos terrenos.
Pero además, se realizó el emprendimiento sin tener los mínimos conocimientos sobre la ecología de la selva. Pronto empezaron a crecer miles de hectáreas con monocultivos de caucho. La ambición llevó a plantar los árboles tan juntos que sus ramas se rozaban. Apenas crecían, los hongos y los insectos destruyeron una plantación tras otra. Para combatirlos, se trajeron variedades que parecían resistentes, pero la extraordinaria capacidad de mutación de los insectos fue generando nuevas plagas. Las 53 variedades se volvieron susceptibles, y no menos de 23 variedades de insectos depredadores también atacaron los cultivos[21].
En 1941 la Compañía Ford del Brasil tenía 2.723 empleados trabajando sus plantaciones, En 1945, después de una inversión total del orden de los 10 millones de dólares, Henry Ford II vendió sus tierras al gobierno brasileño por 500.000 dólares. Parte de ellas seguían intactas y otra parte había sido irreversible e inútilmente deforestada.
LA URBANIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Durante el siglo XX las ciudades latinoamericanas tuvieron los índices de crecimiento más altos del mundo. Un modelo agrario que no retiene población en el campo, la pérdida de fuentes de trabajo en las pequeñas ciudades, impulsaron un continuo proceso de migración hacia las grandes ciudades, con el consiguiente colapso ambiental y demográfico.
La homogeneización cultural lleva a construir en todas partes paisajes urbanos semejantes. Los edificios de acero y cemento de la mayor altura posible son los símbolos urbanos de esta época.
Las capitales quedan rodeadas de un cinturón de viviendas precarias, carentes de servicios básicos, cuyas condiciones ambientales son extremadamente deficitarias. Los sectores de menores recursos son los que no tienen acceso al agua potable ni al saneamiento, edifican sus viviendas entre basurales abandonados y respiran las emanaciones de la industria química y petroquímica. En el siglo XX, los temas de nivel de vida y los de calidad de vida son, sencillamente, los mismos.
Los niveles más críticos se encuentran en las ciudades ubicadas en valles, debido a las dificultades de circulación del aire. Un fenómeno meteorológico llamado de "inversión térmica" fue observado primero en Los Ángeles y después en Ciudad de México, Santiago de Chile, San Pablo y Caracas. Los cordones de montañas que rodean la ciudad detienen los vientos que podrían actuar sobre el humo. Una capa de aire frío se estaciona en la atmósfera e impide que el aire contaminado ascienda y disperse los gases emitidos en la ciudad. Poco a poco se eleva la concentración de esos gases, originados en automotores y en chimeneas de fábricas.
Durante siete meses, de noviembre a mayo, casi no llueve, con lo que se agravan las "inversiones térmicas" que son habituales en los meses más fríos[22]. Esto llevó a empeorar la contaminación del aire, lo que hizo que se declararan varias situaciones de emergencia ambiental. Pero el principal responsable no es la cantidad de habitantes sino la irracionalidad de un sistema de transporte basado en el automóvil individual.
Santiago de Chile repite el drama de Ciudad de México. Desde hace milenios, los mejores lugares para el asentamiento de nuestra especie son los valles. Disputados en las guerras, cantados en la literatura, a partir de esta etapa los valles son sitios en los que el aire circula con dificultad y cuyos habitantes maldicen en el momento en que la autoridad ordena una emergencia ambiental y la economía y el tránsito se detienen a la espera de una brisa salvadora. Así como el verano es la época de la escasez de agua, el invierno es el tiempo de la escasez de aire, ya que es el momento de mayor frecuencia de inversiones térmicas. Para el caso de Santiago de Chile, así como en otras ciudades latinoamericanas, la mayor proporción de la contaminación atmosférica proviene del transporte, sector que es la fuente principal de emisión de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono. Un tema que despierta tanta angustia que en algún momento se discutió el proyecto de dinamitar uno de los cerros de Santiago para facilitar la circulación de los vientos[23]. ¿Es más fácil cambiar la naturaleza que las costumbres y la forma de vivir en una ciudad?
A partir de 1926, cuando el petróleo pasó a ser el primer producto de exportación de Venezuela, se inició un éxodo masivo hacia Caracas. A medida que se va saturando el valle, los recién llegados se van ubicando en sitios de cada vez mayor riesgo geológico, sobre los cerros que rodean la ciudad. Los desbordes y aludes fueron el comienzo, ya que esa población pasó a estar en situación de riesgo ante deslaves y terremotos[24]. Al cerrarse las fuentes de trabajo del interior del país y al definir un modelo irracional de uso del espacio urbano, sólo les quedaba a los pobres la autoconstrucción en las laderas de los cerros. Y se creaban las condiciones para poner en situaciones de riesgo ambiental a grandes contingentes de población.
Sin embargo, las ciudades ubicadas en llanuras abiertas tampoco están libres de tener fenómenos semejantes. Y es que una gran ciudad genera alteraciones climáticas en su propio territorio. La idea de que las ciudades edificadas en llanuras están "abiertas a los cuatro vientos" es una ilusión. Lo están, pero por encima de la edificación, donde los vientos no tienen obstáculos. Pero al nivel del suelo, o, mejor aún, al nivel del sistema respiratorio de sus habitantes, cada calle se comporta como si fuera un valle, y obstaculiza la circulación de los vientos. Los "malos aires" que tanto preocuparon a los urbanistas del Renacimiento, han regresado.
ALGÚN COMENTARIO FINAL
Hemos visto unos pocos episodios destacados de la compleja relación de América latina con su soporte natural. Tal vez lo más importante que tengamos para decir es tratar de superar el mito de los conquistadores, para quienes la naturaleza americana era inagotable.
Se agotan nuestros bosques, nuestra fauna, se agota el agua subterránea, se contamina el agua superficial y aún parece agotarse la capacidad de autodepuración del aire de nuestras grandes ciudades.
¿No será el momento de pensar algunas cosas de vuelta y tratar de mejorar nuestra relación con la naturaleza de la que depende nuestra subsistencia?